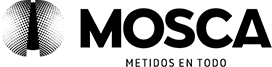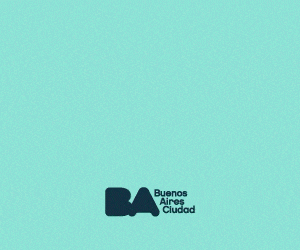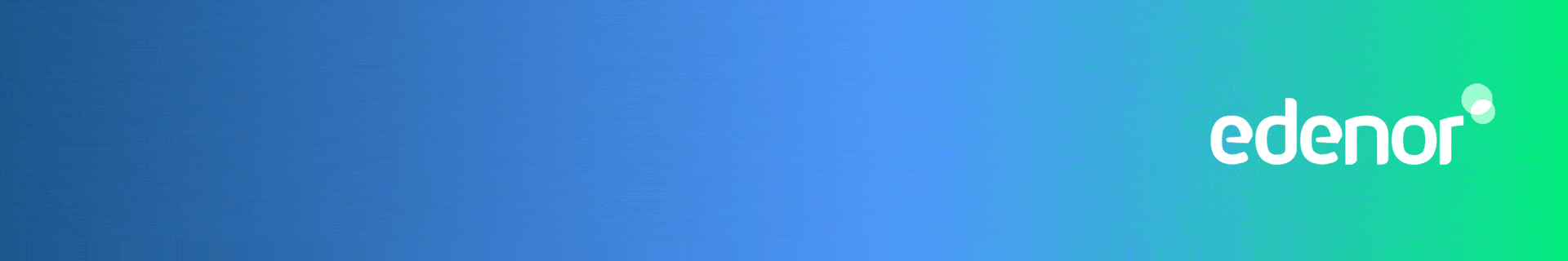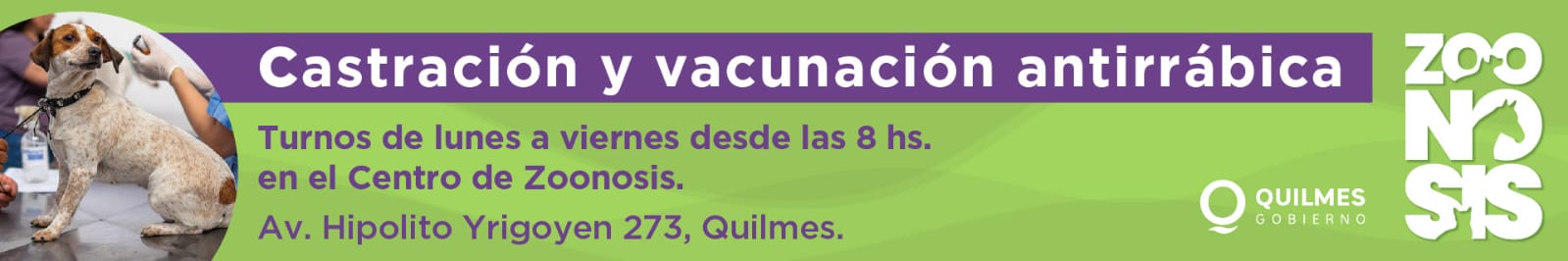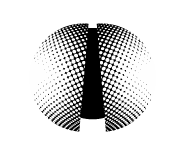Dice que rechazó coimas, que lo persiguen Lugones y Barrionuevo y que hasta los espías podrían haber contaminado el fentanilo. Entre la tragedia y la rosca, se vende como el único empresario que no quiso pagar la cuenta.
En el corazón del mayor escándalo sanitario de los últimos años —el fentanilo contaminado que ya dejó casi un centenar de muertos—, el nombre de Ariel García Furfaro dejó de ser el de un empresario de laboratorio para convertirse en el de un personaje político-empresarial que denuncia, se victimiza y acusa a quienes hasta ayer formaban parte del mismo sistema que lo impulsó.
El relato que él mismo eligió construir es tan explosivo como contradictorio: se presenta como un hombre que rechazó coimas del PAMI, que enfrentó al entramado de lobby del sector salud y que hoy paga el precio de haberse plantado. “Cuando me mandaron a cobrar coimas del PAMI, los saqué a patadas en el culo. Y hoy estoy pagando las consecuencias”, lanzó en una de sus entrevistas televisivas, como si la tragedia del fentanilo no fuese producto de negligencia sino de una venganza política cuidadosamente digitada.
Según Furfaro, todo responde a una “operación” encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Los acusa de ser socios en negocios sanitarios que van desde la provisión de insumos a laboratorios hasta el mismísimo Sanatorio Güemes, donde se concentra buena parte del poder real de la medicina privada argentina. “Lugones es socio de Barrionuevo, y juntos vienen robando desde la época de Alderete en el PAMI”, disparó, sin medias tintas, en un intento de mostrar que el verdadero poder mafioso se juega allí, no en su laboratorio clausurado.
Pero la historia no se agota en esa denuncia. Furfaro carga además contra la ANMAT, a la que señala como brazo ejecutor del plan político. Afirma que ya en noviembre de 2024 habían intentado cerrar su planta, por orden directa de Lugones, aunque la producción continuó casi en secreto durante diciembre. Esa narrativa alimenta su tesis del complot: “Si las ampollas fueron contaminadas, no fue en mi planta, fue un atentado o una operación de inteligencia”, se defendió, deslizando que hasta los servicios secretos pudieron haber manipulado las drogas.
En paralelo, sus detractores lo pintan con otro perfil: no como un rebelde contra la corrupción, sino como un outsider del comercio —un ex verdulero— que, de la mano del kirchnerismo, saltó a la industria farmacéutica, donde acumuló contratos estatales, vínculos políticos y un historial de evasión impositiva que la AFIP investiga con cifras millonarias. La diputada Graciela Ocaña recordó además su rol en las negociaciones de la vacuna Sputnik, donde se movía como un lobista del gobierno anterior.
Furfaro no esquiva el futuro: sabe que la Justicia avanza, admite que “voy a ir preso muy pronto” y hasta dramatiza con frases de manual: “Si tengo algo que ver con estas muertes, que me corten la cabeza”. Sin embargo, insiste en que aún “no se demostró que ninguna ampolla de mi laboratorio haya matado a una persona”.
La narrativa, entonces, queda partida en dos: para la Justicia y sus acusadores, Furfaro es el rostro de un laboratorio negligente que lucró hasta el desastre; para él, es un perseguido por haber desafiado al lobby del PAMI, a Lugones y a Barrionuevo, que desde el Sanatorio Güemes y otros negocios de la salud manejan la caja negra de un sistema acostumbrado a la coima y al favor político.
El desenlace todavía está abierto, pero el juicio ya no será solo sobre la contaminación de un fármaco: será sobre el modo en que el poder sanitario, sindical y político se entrecruza en la Argentina.